La Atención Primaria de Salud (APS) acumula décadas de olvido, cuando no de menosprecio. Décadas de progresivo empobrecimiento presupuestario respecto al conjunto del sistema sanitario. Décadas de mala política (con gobiernos estatales y autonómicos de distinto signo) en la que, pese a las evidencias, se sigue apostando por dispositivos hospitalarios o de supuesto apoyo a la APS que no hacen más que socavar su trabajo nuclear: la atención longitudinal.
Ese menosprecio conlleva mucho sufrimiento profesional, manifestado de múltiples formas, incluyendo la huelga.
Y las soluciones son conocidas, eficaces, sin gran coste y muy eficientes. Pero no llegan.
El artículo Organización de la Atención Primaria. ¿Hacia un nuevo paradigma? publicado online el pasado 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, hizo creer a algunos lectores que se trataba de una propuesta real por parte de los autores (ficticios), cuando realmente se presentaba una caricatura avanzada de nuestra realidad. Lo cierto es que esa realidad es tan preocupante, que incluso nos puede hacer llegar a creer que una revista como AMF se alinea con dichas propuestas que se sitúan en las antípodas de la Atención Primaria que todos queremos.
AMF avanza la publicación del editorial de enero y lo deja en abierto como señal inequívoca de compromiso con los valores de la APS y en honor a los muchos buenos profesionales que siguen sosteniéndola pese al sufrimiento.
Hacia un nuevo paradigma en la organización de la Atención Primaria (AP) ha sido el tema de la inocentada de 2022. Inspirada en parte en declaraciones reales de políticos y gestores que se contradicen con los pilares fundamentales de una AP de calidad1 aceptados sin discusión por los expertos y también por el Pleno del Congreso de los Diputados2. Siguiendo el modelo definido por Starfield1, se pretende aportar ideas para una imprescindible revisión del actual modelo organizativo para hacer frente a la profunda crisis por la que atraviesa la AP en España.
Accesibilidad
La accesibilidad, que no debemos confundir con la inmediatez, debe preservarse como un elemento distintivo de la AP.
Proximidad: idealmente los usuarios deberían poder acceder andando a su centro de salud (CS) y este tener espacio de consulta suficiente para consultas de AP y de atención secundaria, evitando desplazamientos innecesarios.
Horarios de atención: en días laborables, debe asegurarse un horario amplio de atención por parte del equipo de Atención Primaria (EAP). Los profesionales de referencia (personal médico, de enfermería y administrativo) deben ofrecer horarios de mañana y tarde con un espacio de atención propio, no compartido, que permita una gestión autónoma de las agendas.
Atención continuada y urgente: en horario nocturno, sábados y festivos, debe asegurarse un dispositivo de AP, idealmente con participación de los profesionales de los EAP de la zona y que ofrezca tanto atención presencial como domiciliaria y telemática.
Atención secundaria: debe prestarse, previa interconsulta por parte del médico referente, en el propio CS para todas aquellas atenciones que no requieran ingreso ni instrumental hospitalario.
Lista de espera: el contacto con el administrativo de referencia que gestione las agendas debe asegurarse en el mismo día y, mediante protocolos de gestión de la demanda, se debe asegurar la mínima espera posible para ser atendido por el profesional médico o de enfermería de referencia.
Atención telemática: no puede sustituir a la presencial, pero tiene una gran utilidad para determinadas consultas y, según datos del Barómetro Sanitario3, un 46,8% de la ciudadanía la consideran más cómoda y un 70,7% están satisfechos con esta forma de consulta.
Longitudinalidad
Junto a la accesibilidad, es el principal elemento identificativo de la AP. Ha demostrado sobradamente sus beneficios4,5, habiéndose constatado que la longitudinalidad prestada por un médico o médica de familia durante 15 años reducía entre un 25 y un 30% la mortalidad, las hospitalizaciones y el uso de los servicios de urgencia6.
Unidad básica asistencial (UBA): debe asegurarse la longitudinalidad en los tres grupos profesionales (personal médico, de enfermería y administrativo) y dotar a los EAP de profesionales suficientes. Un cupo ponderado según la edad, el nivel socioeconómico y la dispersión no debería tener más de 1.500 personas adscritas y debería contar con un mínimo de una médica de familia, una enfermera y una administrativa/auxiliar sanitario. Modelos de otros países de nuestro entorno disponen de más de una enfermera y administrativa/auxiliar por cada médica o médico de AP.
Estabilidad laboral: garantizar la longitudinalidad implica estabilizar las plantillas mediante la contratación indefinida y la incentivación de la continuidad en el mismo puesto.
Conciliación: asegurando una accesibilidad en horario de mañanas y tardes, debe garantizarse una flexibilidad horaria que permita la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales del EAP.
Integralidad
Garantizando la accesibilidad y la longitudinalidad, la atención debe prestarse por la UBA para todas las patologías prevalentes agudas y crónicas, tanto en la consulta, telemáticamente, como en el domicilio (incluyendo las residencias). La prevención y promoción de la salud, la rehabilitación, la atención comunitaria, la formación, la docencia y la investigación forman parte de la AP.
Trabajo en equipo y gestión de la demanda: el EAP en su conjunto y la UBA para una población concreta, deben gestionar colegiadamente la demanda de la ciudadanía asignada. Cada uno debe asumir una parte del trabajo según sus competencias; el personal médico debe hacer de médico, el de enfermería de enfermera y el administrativo de administrativo. El personal administrativo ubicado en un espacio contiguo a los sanitarios de su UBA debe filtrar la demanda, resolver lo que se pueda resolver sin que intervenga personal sanitario y asignar la cita en el momento y a los profesionales más adecuados.
Gestión enfermera de la demanda: el personal de enfermería debe participar activamente en la gestión de la demanda de sus pacientes asignados mediante protocolos estandarizados y en contacto estrecho con el personal médico y administrativo de la UBA. La valoración y la resolución de las demandas de atención por procesos leves autolimitados pueden ser gestionadas por enfermería con un alto nivel de resolución convirtiéndose en una oportunidad de acceder a la población joven para las actividades de promoción y prevención7.
Desburocratización: los programas de historia clínica deben diseñarse como una ayuda en la gestión de la demanda, eliminándose registros inútiles y automatizando las tareas repetitivas para ahorrar tiempo a las profesionales de la UBA. Las administrativas/auxiliares deben acceder a la historia clínica de los pacientes para gestionar las tareas administrativas que surjan en las consultas de las sanitarias liberando así tiempo ineficiente del profesional médico o de enfermería.
Cartera de servicios: todo aquello que se pueda hacer en AP debe hacerse en AP y por la UBA de referencia de cada usuario siempre que sea posible. Ecografía clínica, cirugía menor, dermatoscopia, retinografía, cuidados paliativos, grupos terapéuticos y de educación sanitaria, atención a la mujer, promoción del ejercicio físico y dieta saludable son ejemplos de actividades que, realizadas en AP, mejoran la calidad de la atención.
Dejar de hacer: hay que dejar de hacer todo aquello que se está haciendo sin ninguna evidencia y todo aquello que corresponde hacerse en otros niveles asistenciales o que genera burocracia inútil sin valor clínico.
Coordinación
La coordinación entre los distintos niveles asistenciales y con servicios sociales y comunitarios se hace cada vez más necesaria para mejorar la atención.
Integración: no debe ser sinónimo de supeditación. La integración de la gestión de la AP en el nivel hospitalario mediante las gerencias únicas ha supuesto una descapitalización de la AP que la ha llevado al borde del colapso. Es imprescindible recuperar una gestión autónoma para poder mejorar la coordinación desde la igualdad y con estructuras de gestión y presupuestos blindados.
Atención secundaria: la coordinación desde la igualdad se consigue mediante el respeto y el conocimiento mutuo. Trabajar juntos en los CS con proximidad a la población y a los profesionales de AP es necesario.
A modo de conclusión, es importante recordar a nuestros políticos que para avanzar hay que innovar demostrando la eficacia y la eficiencia de los cambios propuestos. Para sacar a la AP del marasmo actual, se precisa inversión en AP y evitar las ocurrencias generadas desde el desconocimiento de la realidad.
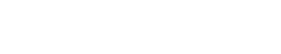
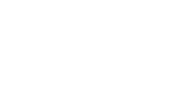


Juan 18-04-23
Yo he trabajado en la década de los 90 con cupos de 2500 y tenía menos presión asistencial que ahora con un cupo de poco más de 1500. Recuerdo algunos días en el mes de Agosto con agendas de 10-15 pacientes diarios (en Castilla la Mancha). Creo que más que faltar médicos (que también) lo que sobra es medicalización y vanalidad, tenemos a pacientes que consultan por un catarro tres veces en una semana o por el colesterol cada mes, también sobra trabajo inducido desde la hipermedicalización hospitalaria que precisa para mantener su maquinaria un excesivo número de consultas y pruebas complementarias innecesarias. El exceso de prescripción farmacológica, la burocracia innecesaria o la supletoria de otros niveles asistenciales, la falta de abordaje verdaderamente integral y comunitaria de los estilos de vida y de los problemas de salud crónicos, etc. La lista sería verdaderamente larga, como para resumirla en un cupo de 1500 pacientes por médico solamente. Por otra parte la dejación y abandono de la Atención Primaria por parte de las Administraciones se plasma en una desorganización y falta de asignación de tareas a los distintos estamentos del "equipo" (por llamarlo de alguna manera) de manera que en este "sálvese quién pueda" acaba en la consulta del médico lo que nadie más quiere hacer. Imagino que en un Centro de Salud del futuro (si las cosas fueran a mejor, cosa que a día de hoy dudo) el personal administrativo sería un verdadero filtro, eliminando consultas burocráticas (el mismo las resolvería) y dirigiendo la demanda al personal más adecuado para resolverla (enfermería, auxiliar de enfermería, trabajo social, matrona...) para lo cual tendría evidentemente que disponer de tiempo, espacio físico y formación adecuada (probablemente es más necesaria la ampliación de este departamento en los Centros de Salud que el del número de médicos). Por otra parte el resto de los profesionales los veo a todos implicados por igual en la resolución de la demanda tanto programada como urgente, muchos de los problemas que atiende el médico/a, pueden ser mejor resueltos por el enfermero/a (¿que hay de la gestión enfermera de la demanda?), cosas que hace enfermería pueden ser hechas por la auxiliar etc. Por último los programas de orientación comunitaria, de educación colectiva, de abordaje del tabaquismo, estilos de vida etc que generalmente brillan por su ausencia porque tenemos que ver muchos catarros y lumbalgias, tomar muchas tensiones, hacer muchas extracciones y electros etc. que tienen en numerosas ocasiones escasa utilidad, siguen siendo los grandes olvidados en el catálogo de peticiones a la Administración cuando se habla solo de 35 pacientes/día (por cierto son muchos, creo que no deberían ser más de 25 cuando se asumen también otros compromisos propios de la Atención Primaria). Creo que en Madrid se ha cerrado en falso la huelga y se ha perdido una oportunidad, aunque bastante han hecho ya que casi todos los demás hemos mirado los toros desde la barrera.
Aurora 20-02-23
Me llama la atención que reivindiquemos las UBA (incluyendo un administrativo por cupo) y no hablemos de equipo de atención primaria. Quizás porque tuve la infinita suerte de trabajar en un equipo, echo de menos ese concepto. Las UBA se integraban en esa estructura mayor. Y eso permitía ampliar la red que atendía y sostenía a nuestros pacientes. La atomización es uno de los problemas que nos ha llevado a esta situación de desesperanza.
Miquel 06-02-23
MIQUEL 06-02-2023. "Soluciones eficaces, conocidas, sin gran coste y muy eficientes", que no llegan, dice el artículo. Se proponen huelgas por motivos sin duda justificadísimos. Aunque celebraría equivocarme, no creo en su potencial para cambiar las cosas. Pero estas soluciones eficaces, baratas y eficientes, que no descansan sobre los incrementos de plantilla ni de sueldos y que, sin embargo, supondrían un refuerzo (no sólo)moral incuestionable, sí son posibles, pero creo que hemos de pelearlas desde abajo, a nivel de zonas básicas, exigiendo a los gerentes que las hagan posibles, mediante plantes, huelgas a la japonesa o maniobras similares. Es necesario conseguir que los estamentos directivos vivan intranquilos y sufran nuestra desazón, o no moverán un dedo. Ante las reivindicaciones maximalistas de una huelga, su respuesta es la del manual: dejar correr el tiempo para provocar desgaste y desunión de los huelguistas, y después plantear una negociación que desnaturaliza los objetivos iniciales. Nuestro trabajo diario, si nos lo proponemos, ofrece muchas posibilidades de practicar la rebeldía y exigir aquellas soluciones eficaces, etc..., que nunca llegarán desde arriba.
Manuel 03-02-23
Existen distintas experiencias de especialistas de atención secundaria atendiendo en centros de salud. Como bien dices se precisa espacio de consulta y probablemente no es viable en centros pequeños. Conocerse y poder comentar pacientes cara a cara, mejora la atención y evita desplazamientos innecesarios de los pacientes. También permite gestionar directamente las agendas, reduciendo listas de espera al resolver parte de las interconsultas sin la presencia del paciente.
Marta 29-01-23
No comprendo lo de Atención Secundaria. ¿Especialistas focales en el centro de salud? Sospecho que habría entre otros, serios problemas de espacio. Creo que las consultas de especializada deben estar cerca de los barrios, pero no necesariamente dentro del CS.
Yoseba 20-01-23
Totalmente de acuerdo con el mensaje de este editorial, enhorabuena. Se ha de orientar el modelo sanitario hacia la atención primaria, y no sólo con recursos, también con poder de decisión e influencia real y efectiva en la políticas sanitarias por parte de la AP.